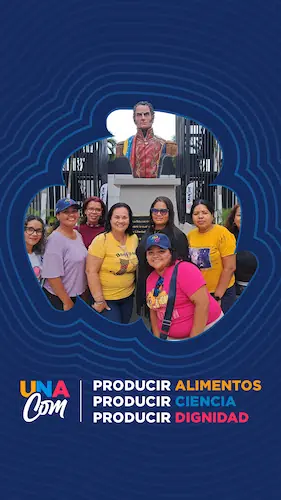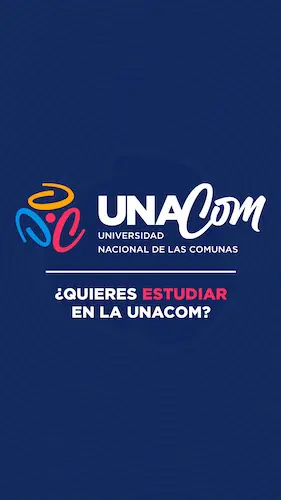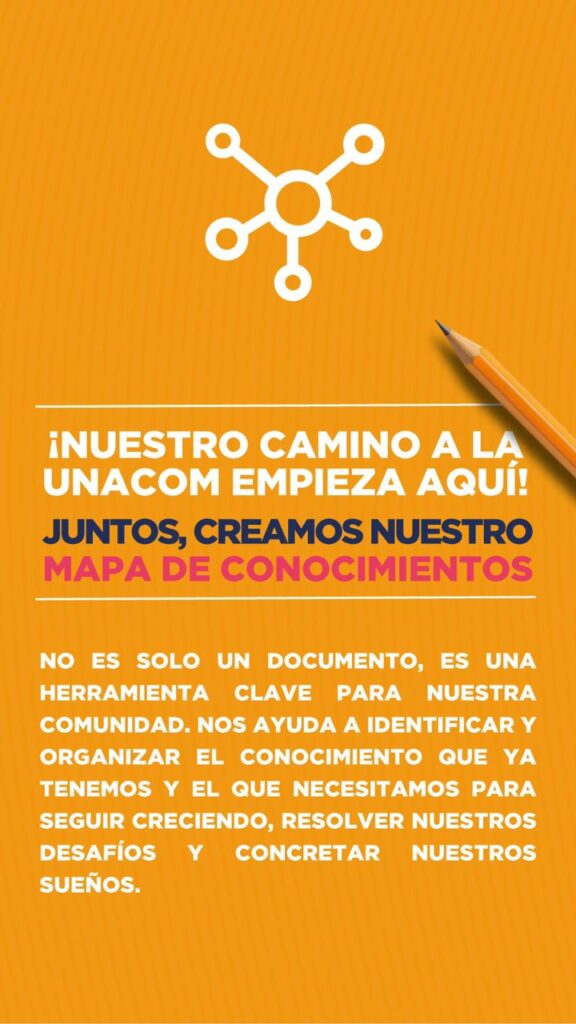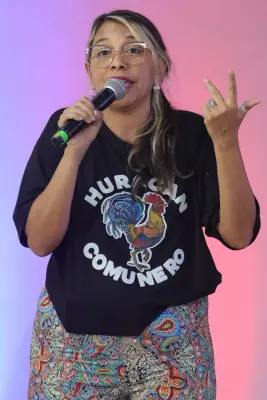Caracas, 15 de octubre de 2025.- “En la ciudad, desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas, tenemos un modo de recuperar las prácticas de diálogo y conversación con la madre tierra”. Así lo dijo Juan Carlos Nina Bautista, educador popular boliviano, en el programa “En clave comunal”.
Juan Carlos Nina Bautista, conocido como Archi, es especialista en Ciencias Jurídicas y promotor de líderes juveniles con un enfoque comunitario en barrios populares de la ciudad de La Paz, en Bolivia, y fue uno de los más de doscientos cincuenta invitados del extranjero que asistieron al Congreso Internacional en Defensa de la Madre Tierra realizado hace unos días en Caracas.
Nina Bautista relató que las sabidurías ancestrales no están ausentes en los espacios urbanos, sino que habitan las ciudades, especialmente en sus periferias. En La Paz, Bolivia, la experiencia de los yapus urbanos —espacios de siembra bajo un sentido ancestral— surgió como propuesta para construir ciudades interculturales desde los saberes indígenas.
“La ciudad de La Paz es una hoyada, donde el centro de la ciudad está más o menos al fondo de la hoyada y en las periferias existen unas quebradas donde se sube y se baja a los hogares a través de las gradas. Una de estas gradas conduce hacia El Alto, donde comienza el altiplano y, con él, la expansión de esta otra ciudad colindante. Nosotros, desde nuestra experiencia, impulsamos los yapus urbanos como una propuesta de sabiduría indígena aplicada a los espacios urbanos, orientada a la construcción de ciudades verdaderamente interculturales”, contó.
Nina Bautista contó que la iniciativa nació tras la observación de una jardinera pública, mientras bajaba unas gradas, donde una pobladora llamada Sonia, una mujer de pollera (una indumentaria cultural andina de los Andes), cultiva papa, repollo, zanahoria y cebolla como forma de cuidado comunitario.
La joven boliviana le dijo a Nina Bautista: “La mejor forma que yo tengo de cuidar la jardinera es sembrar”.
Narró que fue en ese momento cuando se le ocurrió la idea de impulsar un proyecto para sembrar y cosechar papa en la ciudad. “Así nació esta iniciativa de siembra y cosecha de papa en espacios urbanos, en territorios populares, como forma de recuperar prácticas ancestrales en la ciudad”, manifestó.
El educador popular expuso que, inicialmente, le llamaban huertos urbanos a estas jardineras; pero, después, se dieron cuenta de que eran diferentes. Señaló que en estos huertos había algo que no coincidía con el nombre, porque habían visto huertos urbanos en otros espacios.
“Le preguntamos nuevamente en el proceso a doña Sonia: ¿Qué es lo que usted hace antes de sembrar, porque es con saberes ancestrales? Entonces queríamos saber las características de esos saberes ancestrales. Y ella nos dice: ‘Lo primero que yo hago es pedirle permiso a la madre de tierra y darle un pago a la tiramama’ ―así ella le pone el nombre a la madre de tierra―. ¿En qué consiste? Consiste en colocar un pedazo de sebo de llama con cuatro hojas de coca. Cava unos 20 centímetros ―o 15 centímetros― en el centro de la jardinera, lo coloca y lo tapa. Le echa un poco de vino y le dice que dé buena siembra, que se sirva la tierra para que ella luego nos sirva de papa. Y así es como ella hace su pequeño ritual pidiendo permiso. Y posteriormente, en un mes, empieza a sembrar”, explicó Juan Carlos Nina Bautista.
‘Yapus’ urbanos’
Juan Carlos Nina “Archi” Bautista relató que el seguimiento al ciclo agrícola de doña Sonia reveló una dimensión espiritual y comunitaria que trasciende la técnica de cultivo.
“Les cuento todo esto porque, después de que desarrollamos todo el ciclo agrícola, acompañando a doña Sonia en el seguimiento de su siembra de papa, en ese proceso, notamos que la papa, se siembra más o menos entre octubre y noviembre, y que hacia febrero comenzamos a tocar música tarqueada para cantarles a las flores de esa jardinera. Doña Sonia decía que había que cantarle. Entonces tuvimos que aprender a tocar, y preguntamos a los vecinos quiénes sabían música. Salieron los abuelos, y así empezamos a tocar. Ya para mayo, más o menos, comenzamos la cosecha de la papa”, subrayó.
La reflexión colectiva llevó a resignificar el espacio como yapu urbano. “Hay muchos pasos que deben seguirse en este ciclo agrícola para la siembra y crianza de la papa. Una vez concluido todo ese proceso, nos preguntamos: ¿todo lo que hemos hecho es un huerto urbano en la ciudad? Con algunos amigos comentamos que no, que no se trata de una chacra urbana. En Aymara, ‘chacra’ se dice yapu. Entonces dijimos: en las comunidades rurales se les llama yapus a las chacras donde se siembra papa. Es decir: chacra en aymara significa el espacio de tierra destinado al cultivo de papa en el área rural”, detalló.
Precisó que, en el caso de la ciudad, serían yapus urbanos: chacras o espacios de tierra donde se siembra papa en contexto urbano. “Y ahí está la diferencia: mientras los huertos urbanos pueden incorporar técnicas sustentables desde la ecología, los yapus urbanos se cultivan exclusivamente con saberes y prácticas ancestrales. Esa es la diferencia. Por eso los hemos denominado yapus urbanos. Realizar esta operación permite recuperar lo que ya existe en el barrio”.
El boliviano aseguró que, desde esta visión, “tenemos un modo de recuperar las prácticas de diálogo y conversación con la madre tierra, desde los pueblos indígenas en la ciudad”.
Señaló que la falta de respeto hacia la naturaleza no humana nos ha llevado a la crisis ambiental global que hoy afecta a la vida toda.
Crianza y disputa en la ciudad
Juan Carlos Nina Bautista, promotor de líderes juveniles con un enfoque comunitario en barrios populares de la ciudad de La Paz, explicó que el proceso de recuperación de prácticas ancestrales en espacios urbanos se articula mediante el método del uywaña.
“Uywaña significa ‘crianza’ o ‘criador’. La crianza tiene la característica de amparar, cuidar, aportar, ayuda, constituir al otro, contagiarle la amistad, el amor, el estar bien, el sonreír, el llorar. Todo lo que puede hacer una persona cuando está junto a otra, pero también es recíproca; quiere decir que aprende del otro, se deja constituir por sus características”, indicó.
Enfatizó que este método ancestral, practicado por los abuelos para cuidar la tierra, los ríos y las montañas, contrasta con el método moderno de la ciudad, que convierte la naturaleza no humana en objeto de dominio: cemento, ladrillos, gradas, asfalto.
“Se combinan dos métodos: no se trata solo de disputar la ciudad, sino también de criar. Nuestros pueblos han aprendido a convivir con ambos: el método de la lucha y el método de la crianza, incluso en el acto de constituirse mutuamente con el opresor. Quiere decir que en momentos donde la ciudad excluye, viola tus derechos, intenta que olvides tus prácticas culturales. Nuestras ciudades luchan”, reflexionó.
Expansión de los ‘yapus’ urbanos
Juan Carlos Nina Bautista, especialista en Ciencias Jurídicas, dijo que la experiencia iniciada con doña Sonia se multiplicó.
“Con doña Sonia arreglamos el cerco, y desde el proyecto decidimos construir algunos más; habíamos planteado hacer unos treinta cercos para treinta jardineras. Justo vino la pandemia, y como la gente tuvo un poco más de tiempo, empezaron a mirar y a preguntar por qué le colocábamos cerco a la vecina. Les decíamos: porque la señora siembra papa, y lo hace con saberes ancestrales. Entonces alguien decía: ‘Yo también puedo hacerlo, yo vengo de tal provincia, de la provincia Camacho, o de otras’. Y ahí tuvimos que adecuar el método, diversificar las formas de siembra y cosecha”, contó.
Declaró que las formas de siembra y cosecha de cada territorio son particulares. “La siembra no se realiza en una fecha única, sino en ciclos y cada una con sus propias prácticas, con sus propios rituales y con sus lógicas. En cuatro vacíos de la ladera oeste del macrodistrito Cotahuma, desarrollamos 200 yapus, donde pudimos cosechar 150 arrobas de papa, entre todos los pobladores”, ilustró.
Además, Nina Bautista informó que se implementaron yapus escolares en dos colegios, como estrategia pedagógica para que los jóvenes dialoguen entre los conocimientos ancestrales. “En diálogo de saberes con los conocimientos occidentales, más urbanos, para sus carreras profesionales. Para que no dejen de sembrar papa: ese tubérculo que nos ha acompañado durante ocho mil años, que tiene su propia antigüedad y que cuenta con más de cuatro mil variedades en los Andes”, resaltó.
Juventud, música y pedagogía comunitaria
Juan Carlos Nina Bautista explicó que, si bien la mayoría de participantes en los 200 yapus urbanos eran familias adultas —parejas de 40, 50 y 60 años—, la incorporación de jóvenes fue clave para dinamizar el proceso; de hecho, Sonia es una mujer menor de 35 años
“Con los jóvenes con quienes luego conformamos un grupo juvenil, comenzamos a recuperar la música, los tejidos y a dinamizar —a ‘juvenilizar’— todo lo que implica la biodiversidad, a acompañar los procesos de crianza de quienes sabían sembrar y cosechar. Se dio entonces una transmisión intergeneracional de saberes y prácticas, pero con los jóvenes el método es otro: debe ser más juvenil, más alegre, más musical”, platicó.
Contó que jóvenes de entre 15 y 25 años participaron en la creación de música: “Música para la siembra, música para la cosecha, música para la fiesta de Todos los Santos. Con ella, se empezaron a recuperar muchas otras cosas, muchas otras diversidades que habitaban en el barrio. Y con los jóvenes, simplemente fue natural: se acercaban por el deseo de aprender música, por conocer estas prácticas culturales”.
Adicionalmente, Nina Bautista señaló que los yapus escolares en dos colegios permitieron integrar el método del uywaña —la crianza— al plan curricular, en diálogo con la Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez. Los profesores, que son también pobladores y padres de familia, aprendieron que no se trataba de enseñar a sembrar, sino de permitir que los estudiantes se convirtieran en profesores de prácticas ancestrales. “Decidimos ir al revés y aprender de ellos”, afirmó.
“Hemos construido nuestro método y aprendimos las diversas lógicas, que puede ir de abajo hacia arriba, y el cambio también puede venir de arriba hacia abajo con el tema de la descolonización, y llegar también hasta la crianza. Compartir desde abajo y llegar a la descolonización haciendo categorías de nuestras prácticas culturales, como es el caso de los yapus urbanos y las ciudades conviviales sobre el vivir bien”, sintetizó.
De la resistencia a la propuesta: categorías del vivir bien desde la crianza
En conversa con la periodista venezolana Nerliny Carucí, el educador popular Juan Carlos sostuvo que los pueblos indígenas en Bolivia han trabajado históricamente con dos métodos: el de la lucha —resistencia, disputa, liberación— y el de la crianza —constitución mutua, contagio afectivo, aprendizaje recíproco.
Explicó que la crianza no es solo cuidado, sino también diálogo espiritual y político. “Somos cristianos, pero también dialogamos con los cerros, con las montañas”, reafirmó.
Nina advirtió sobre la romantización de la resistencia como forma de vida permanente. “Hay que saber dónde trabajar los métodos educativos, principalmente en lo urbano, sin olvidar que hay personas que se dedican con más fuerza también a la resistencia. Pero no se puede resistir todo el tiempo: la revolución pasa, y hay que saber vivirla. La liberación y la revolución no son modos de vida permanente, lineal. Por eso, tras la liberación, viene el tiempo de la crianza: constituirnos uno al otro, recuperar la biodiversidad. No basta con luchar; hay que proponer un proyecto de sociedad. En nuestro caso, ese proyecto es el vivir bien”, expuso.
Instó a plantear otras categorías sobre justicia, derecho, educación, economía, economías plurales. “Ahí es donde un poco va la ofensiva, pero desde un modo creador, no desde un modo opresor”, añadió.
Disputar los imaginarios
Juan Carlos Nina Bautista manifestó que la lógica de dominación, heredera de la colonialidad, sigue operando en la forma en que se perciben las prácticas culturales originarias. “Ese enfoque de ver lo cultural como retraso siempre está ahí”, dijo.
“Ahí entra el método de la disputa y la resistencia, pero también el momento de proponer, teorizar y proyectar las tecnologías andinas hacia el siglo XXI como formas de vida que respondan a los problemas actuales. Todo depende de cómo se transmitan esos saberes: si se reducen a prácticas únicamente antropológicas, sin propuestas de vida, un poco demagógicas, sino simplemente de forma, entonces, sí puede parecer como un atraso, y que no aporta a la vida del siglo XXI, con todas estas transformaciones tecnológicas, digitales, etcétera; y, más bien, tienes que sistematizar y teorizar las tecnologías culturales —en nuestro caso, tecnologías andinas—, pero tienen que ser muy bien trabajadas”, planteó.
Dijo que el reto es evitar que lo ancestral sea reducido a una forma sin contenido, sin horizonte.
Reproducir vida
Para finalizar, el educador popular Juan Carlos Nina Bautista agradeció al programa “En clave comunal” y a la Comuna venezolana por el espacio de diálogo y reciprocidad.
Expresó su deseo de que experiencias como la de los yapus urbanos puedan replicarse en otros territorios de los Sures globales, como parte de un horizonte compartido donde sea posible convivir con la madre tierra, cultivar esperanza y reproducir vida en lugar de guerras.